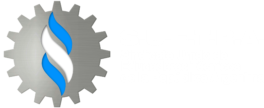La educación agraria en la Argentina está diseñada sobre una base de producción agropecuaria divergente, que podemos definir como ruralidad tradicional y nueva ruralidad.

Por Laureano García (*)
Entendemos por nueva ruralidad al conjunto de transformaciones económicas, sociales y políticas que están ocurriendo en las zonas rurales, más allá de la agricultura tradicional: el surgimiento de nuevos actores sociales, la diversificación productiva, la expansión de tecnologías y servicios, y una mayor interdependencia con los contextos urbanos.
Desde sus comienzos, y ligada a un sector de la iglesia salesiana, la educación agraria estuvo asociada a las producciones locales en clave de territorio, pero sin integrar plenamente a las comunidades educativas que lo habitan.
Esto trajo aparejada una nueva mirada sobre la educación y la producción en el país. Si bien sus comienzos registrables datan del año 1883 en la provincia de Buenos Aires, a fines del siglo XIX, siguiendo el legado de Don Bosco y con la intención de evangelizar y educar a los pueblos originarios, aún persisten tensiones entre modelos.
Se calcula que en la Provincia de Buenos Aires existen 132 escuelas agrarias. Si adoptamos una mirada transversal sobre su ubicación, superficie, matrícula escolar y composición de sus comunidades educativas, entendemos cómo las “distintas ruralidades” intervienen y condicionan su formación curricular.
La interpelación e interpretación que hacen los pueblos o ciudades que componen la comunidad educativa de la educación agraria es directamente proporcional a la formación y promoción de sus técnicos, su relación con el medio rural y su mirada sobre los posibles escenarios futuros.
En la ruralidad tradicional, la mayoría de la población se ocupa de actividades rurales. Los tiempos productivos están marcados por ciclos biológicos y fenómenos climáticos que no pueden ser controlados por el hombre.
Existe una sociedad con cierta homogeneidad entre sus componentes, una baja densidad poblacional, y esto impacta en la conformación del capital social y sus integrantes, donde la escuela rural agraria recobra cierto empoderamiento sobre el territorio, la comunidad y la sociedad en su conjunto.
Es en ese contexto que la familia rural de producciones tradicionales muchas veces interpreta de manera unívoca las definiciones de desarrollo rural, entendiendo vías imaginarias como “del campo a la ciudad” o “del atraso al progreso”, sin poder visualizar la riqueza oculta de sus entornos, y mucho menos el valor agregado de sus producciones y bienes culturales.
También en esa uniformidad, el lenguaje está ligado, y limitado a las formas de producir y trabajar, y no es comprendido como un puente hacia la comunicación rural, la apertura, y los nuevos diseños y tecnologías.
En los hogares de estas comunidades suele haber poco material de lectura temprana, tampoco existe motivación suficiente como para acceder y vincularse con espacios de creatividad (pintura, cuentos infantiles), lo cual agudiza este fenómeno.
Cuando los jóvenes se incorporan a la educación agraria en el ciclo básico, este bagaje cultural interactúa en un espacio de “ampliación social”, donde la irrupción de nuevos lenguajes culturales y pedagógicos puede producirse de manera más abrupta que en otras instituciones, cuya comunidad educativa posee otra subjetividad.
Es ahí donde el rol de la educación agraria no solo debe garantizar la incorporación de todos los campos del saber, sino también la valorización del ser, sus contextos, su historia, la fragilidad del territorio y el arraigo, entre otras cuestiones.
La precariedad de los territorios rurales, la migración forzada por motivos laborales, el uso y acceso desigual a la tierra, y la baja empleabilidad generada por el modelo de producción primaria constituyen un componente central en la deserción escolar. Esta pirámide se agudiza a partir del inicio del ciclo superior, coincidiendo con la edad de ingreso al mercado laboral.
Frente a este escenario, la educación agraria se vuelve una pieza clave para repensar las políticas públicas de desarrollo territorial con enfoque educativo, productivo y ambiental. Las escuelas agrarias no pueden ser pensadas como instituciones meramente formativas, sino como nodos articuladores de soberanía alimentaria, integración socio productiva y reconstrucción del tejido comunitario.
En este sentido, el rol de la extensión rural cobra una centralidad estratégica. No se trata sólo de llevar conocimientos técnicos al campo, sino de canalizar los saberes locales, facilitar procesos de innovación participativa, construir vínculos intergeneracionales y acompañar transformaciones estructurales desde una mirada pedagógica situada.
La extensión rural en la educación agraria permite tender puentes entre la institución educativa, las familias productoras, las cooperativas y los gobiernos locales, fortaleciendo una soberanía cultural que trasciende la mera capacitación.
Asimismo, las prácticas profesionalizantes se posicionan como el puntapié inicial para un desarrollo rural verdaderamente integrado, donde la educación se articula con la producción de manera concreta, contextualizada y transformadora.
Estas prácticas permiten a los estudiantes aplicar conocimientos en situaciones reales, reconociendo problemáticas productivas del territorio, aportando soluciones, y fortaleciendo el arraigo. Su implementación efectiva, con enfoque comunitario y productivo, genera oportunidades de empleo local, mejora las cadenas de valor y potencia nuevas formas de emprendedorismo rural.
La responsabilidad social empresaria, lejos de revertir este escenario, no actúa como debería en la formación técnica agropecuaria. Por el contrario, muchas veces se limita a acciones simbólicas o aisladas que no transforman estructuralmente las condiciones de acceso, arraigo y empleabilidad de los jóvenes rurales.
Paradójicamente, es el sector empresarial el principal beneficiado de una estructura productiva basada en mano de obra técnica formada por el sistema educativo, sin que exista una devolución concreta en términos de inversión, reconocimiento o articulación real con las escuelas agrarias.
En síntesis, la falta de reconocimiento del sector empleador hacia el rol del técnico es otro de los factores motivacionales que afectan la terminalidad educativa.
Además, es fundamental que la educación agraria asuma con mayor protagonismo su papel en la extensión rural.
Esta función, que ha sido históricamente subestimada, consiste en una tarea estratégica que vincula el conocimiento técnico y científico generado en las instituciones educativas con las prácticas diarias de los productores y las comunidades rurales.
La extensión rural tiene el potencial de convertir a las escuelas agrarias en centros activos de innovación territorial, donde el saber académico se enriquece con el conocimiento popular.
Esto fortalece los vínculos entre estudiantes, docentes, productores y actores del territorio, ampliando así el alcance de la educación agraria más allá del aula. En consecuencia, se fomenta el arraigo, el desarrollo local sostenible y la soberanía tecnológica y cultural de las comunidades rurales.
El rol del técnico agropecuario podría redefinirse como un agente clave en los procesos de certificación y habilitación de espacios productivos e industriales, abriendo un nuevo escenario para el agregado de valor en la materia prima y en los propios agroecosistemas.
Esta función no solo jerarquiza su formación, sino que también lo posiciona como un puente entre la producción primaria y las exigencias de calidad, trazabilidad y normativas que demanda el mercado actual.
Podríamos asegurar también que, en el marco de la implementación de los nuevos diseños curriculares y su interacción con los agroecosistemas, el nuevo técnico podrá ser el facilitador que acerque y canalice las nuevas tecnologías, incluyendo aplicaciones digitales ligadas a la ciencia y la producción, como parte de la modernización de las ruralidades duras o tradicionales.
En definitiva, la educación agraria debe posicionarse como una herramienta estratégica para el fortalecimiento del capital social, la producción sostenible, la identidad cultural y la justicia territorial.
Pensar la educación agraria desde una perspectiva de soberanía cultural implica repensar no sólo qué enseñamos, sino para qué, con quiénes y desde dónde.
Cada sistema tiene sentido dentro de su propio contexto.
Por lo tanto, no habrá desarrollo rural sin educación agraria.
(*) Referente de la Secretaría de Educación Agraria de SUETRA